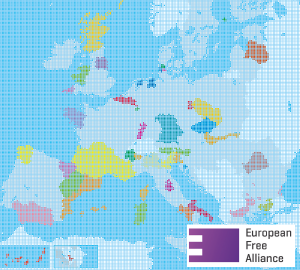Maiorga Ramirez
Una de las tareas que se les ha asignado tradicionalmente a los filósofos es la de desentramar el significado y la trascendencia de determinadas expresiones que se usan cotidianamente y conllevan unas implicaciones que, en muchos casos, superan el contexto en el que se emplean. Los ejemplos abundan, y es así cómo a muchos lo que más nos maravilla de la filosofía no es la capacidad de divagación abstracta sobre temas metafísicos, sino su fijación y estudio sobre las cosas sencillas, cotidianas y que afectan directamente a nuestro día a día.
De este modo, con esta actitud de alerta hacia las expresiones cotidianas, en este caso políticas, sorprende la ligereza y vacuidad con la que se vierte por multitud de políticos, obispos, periodistas y tertulianos la expresión La constitución, clave de la convivencia para contraargumentar las reivindicaciones que los nacionalistas reclamamos e implican, necesariamente, la modificación de la citada constitución.
La Constitución española de 1978 se aprobó, tras votación en referéndum, en un momento histórico político de alta tensión. La amenaza constante de los militares, la pujanza de las acciones violentas de distinto signo, así como las energías de una ciudadanía que desahogaba cuarenta años de represión cultural, ideológica y libertades en general dieron como resultado de compromiso una Constitución precaria que venía a intentar modernizar un Estado decadente, anacrónico y totalitario. En cualquier caso, la Constitución constituyó una modernización normativa básica cuya principal virtud consistió en la implantación de las bases de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Individuales. Hacía treinta años que dicha declaración había sido ya aprobada por las Naciones Unidas y su implantación en el Estado fue una de las principales reivindicaciones de aquellos que plantaban cara al régimen franquista desde la ilegalidad o el extranjero.
Abolición de la pena de muerte (no en el código militar), reconocimiento de la pluralidad ideológica y cultural, así como el reconocimiento básico de derechos sociales fundamentales y la implantación de un sistema democrático de elección de representantes constituyeron las novedades sobre las que se adoptó un mayor consenso. La mayoría del espectro político de aquella época (exceptuando siempre a la ultraderecha que en aquella época, sin máscara, enseñaba los dientes sin ningún tipo de complejos) y la totalidad del abanico parlamentario actual no se cuestionaron ni se cuestionan estos pilares anteriormente reseñados. Son valores y principios en sí mismos modernos, necesarios y sobre los que se ha de construir el resto del edificio en el que todos convivamos en paz.
Sin embargo, si bien la Constitución pudo valer para la implementación de estos valores y derechos básicos, fracasó en su pretensión de solucionar los problemas territoriales del Estado español ya que quiso hacerlo partiendo de premisas que nada tienen que ver con los principios básicos antes mencionados. Por un lado en el que todos estamos de acuerdo, se habla de democracia, respeto a la vida y dignidad humana y libertad ideológica y cultural; mientras por el otro, se impone una unidad territorial (cuyo garante es el Ejército), no se abren vías para que las reivindicaciones de las diversas ideologías puedan llevarse a cabo (se puede ser nacionalista vasco pero, de ninguna manera, plantear una autodeterminación), y no caben propuestas ni modelos diferentes de articulación del Estado. De ahí la negativa de amplios sectores a aquella constitución; de ahí nuestra actual negativa.
Mención aparte merece lo referente a la imposición de una monarquía heredera del franquismo que, recordemos, arrebató militarmente el poder a una República legítima y democráticamente elegida. Pero volvamos a la territorialidad. Aquellos que planteamos, hoy como ayer, abiertamente la necesidad de revisar la constitución para que las bases y principios democráticos y de derechos estén presentes, asimismo, en la concreción y articulación territorial del Estado, hemos recibido calificativos ligados a la inmoralidad, cuestionando incluso nuestras convicciones democráticas con las que siempre hemos obrado en coherencia. Políticos, obispos, tertulianos e intelectuales en busca de fama se apuntan a la moda de ensalzar la constitución y vomitar exabruptos contra los que reivindicamos la nulidad democrática de la Constitución vigente en lo que a la territorialidad y régimen monárquico respecta. En sus argumentos no dudan en utilizar sofismas malintencionados que concluyen en que aquel que está en contra de la Constitución, lo está del mismo modo en contra de los principios democráticos y de libertades que la misma contempla. O se está dentro o fuera. Paradójicamente, en muchas de las ocasiones, estas graves acusaciones han provenido por parte de aquellos que tan cómodos se encontraron cuando los principios necesarios de libertad y derecho no estaban vigentes. En otras ocasiones, las hemos visto en boca de aquellos que se posicionaron públicamente en contra de la Constitución como el presidente español Aznar. Pero sin duda, lo que a uno más difícil se le hace de asimilar, y es el objeto de este escrito, es la apología que se hace de la constitución en pro de la convivencia. La constitución es la clave de la convivencia. Si bien se puede escribir largo y tendido sobre qué es lo que entendemos por convivencia, resulta evidente que, en estos momentos, sufrimos graves problemas en torno a la misma. Sin entrar en cuestiones de inseguridad debida al aumento de la delincuencia, no hace falta ser un analista especializado para constatar la situación de conflicto en la que vivimos. Centenares de personas amenazadas con guardaespaldas, violencia callejera y un frentismo cada vez más acentuado en el que a muchos se nos insulta, e incluso criminaliza, por el hecho de defender nuestras ideas. Todo ello, claro, bajo el imperio de la Constitución, la clave de la convivencia.
Los derechos humanos del individuo con los que se comprometió la Constitución de 1978, así como todo lo concerniente a la elección democrática de la representación y la garantía de las libertades básicas para los ciudadanos, es algo que siempre ha de estar vigente en cualquier proyecto de estas características. Es más, resulta algo obvio que supera la propia idiosincrasia de cualquier constitución, ya que es algo asumido con normalidad (no siempre puesto en práctica) en todos los Estados occidentales y no supone sino el mínimo común incuestionable en la modernidad occidental. En este sentido, nadie objeta cuestión alguna ya que su prevalencia no es ningún mérito de la actual constitución.
Sin embargo, la necesaria reforma debe incidir en la organización territorial y solucionar los problemas derivados del fracaso de la España de las autonomías ya que, entre otras cosas, es la fundamental causante, precisamente, de los actuales graves problemas de convivencia. Después de 25 años, la Constitución del 1978 se ha mostrado incapaz de solucionar los problemas territoriales que se detectaron desde un primer momento y que la obcecación en su vigencia en el futuro no va a hacer sino dilatar más el sufrimiento de multitud de ciudadanos que, ante todo, lo que desean es que sus representantes solucionen sus problemas lejos de fetichismos e intransigencias.
Los parámetros que han de guiar la reforma no han de ser sino la proyección de la base incuestionable de la Constitución de 1978, proyectada a la colectividad y la realidad territorial. O lo que viene a ser lo mismo, que los derechos humanos individuales fundamentales se complementen con los derechos humanos colectivos, ya que son la prolongación coherente de una vocación democrática y de libertad. Una organización territorial abierta a los cambios que las mayorías decidan; una organización del Estado que se construya a sí misma por vocación y elección. Una nueva Constitución donde la definición del Estado corresponda definitivamente a los ciudadanos y se puedan plantear, una vez incuestionados los principios individuales reflejados en la Constitución del 1978 (que, sin duda, contribuyó a su aceptación por muchas personas que no estaban de acuerdo con la definición territorial), diferentes modelos y composiciones de Estado.
El mundo, la sociedad y las conciencias avanzan y el preció que algunos pudieron pagar por la instauración normativa del respeto a la persona hoy es innegociable. Militares, franquistas y poderes fácticos que pudieron mercadear en aquella época con nuestros valores fundamentales hoy no están en disposición de negociarlos a cambio de una rancia unidad territorial ¿o sí? Del Burgo, Jiménez de Parga y demás, de alguna manera, lo dejan caer cuando dicen aquello de la clave de la convivencia es la Constitución y más allá no hay nada; ¿Acaso quieren decir que si se modifica la articulación del Estado quedan en peligro o en suspenso las libertades básicas contempladas en los derechos humanos?
La modificación de la Constitución no sólo es necesaria, sino que es inevitable. Y es por ello que muchos enmascarados van a tensar cuerdas que les quitarán sus caretas. El problema sigue siendo el mismo que hace 25 años y, desgraciadamente, sus principales responsables también.
Maiorga Ramírez es responsable de Gazte Abertzaleak y miembro de la Ejecutiva Regional de EA de Nafarroa
Fuente: Maiorga Ramirez